Una Frida comparte con nosotres estas letras. Una reflexión sobre la infancia, los veranos y los recuerdos.

Un barrio de clase media, calles de tierra medianamente transitables y escasamente transitadas, lo cual nos daba el contexto para que esas calles fueran nuestro salón de juegos infantiles.
Una de las esquinas y sobre ese espacio de tierra apisonada en donde nunca crecía el pasto, era el lugar destinado para que los varones jugaran a las bolitas; en la otra esquina, la del terreno baldío, no era exclusiva pero sí, casi siempre los mismos varones estaban ahí jugando a la pelota. ¡Pobre doña Katy! La tenían loca pidiéndole la pelota cada vez que volaba por arriba del paredón y con mucho tino iba a estrellarse contra sus plantas del patio. Y sí, muchas veces no la devolvía y otras, se las entregaba intencionalmente pinchada.
Las calles eran para los juegos de adaptación libre o para los clásicos: correr como indies y sin medir consecuencias, ya que era normal terminar el día con las rodillas peladas. Andar en bicicleta, corretear mariposas a la hora de la siesta y por las noches intentar atrapar con cuidado algún bichito de luz para tenerlo en un huequito entre las manos y así poder ver su luz de cerca.
Apenas bajaba el sol, les vecines abrían de par en par puertas y ventanas para refrescar las casas, después cada quien con su silla, salían a las veredas a compartir charlas hasta la hora de la cena, pero el día no terminaba ahí, prueba de eso era que casi todos iban a cenar al mismo tiempo pero casi nadie entraba las sillas porque al rato todos y en grupos familiares, volvíamos a salir para retomar lo que habíamos dejado en pausa. Y así, casi como un ritual, transcurrían las horas y los días de verano. Les chiques jugando, les grandes charlando y lidiando con los mosquitos y todo hasta muy avanzada la noche. ¿La luz?, sólo teníamos un foco en cada esquina y algunas lámparas encendidas en los porches de las casas. ¿Inseguridad?, era una palabra de uso nulo y que sólo existía en los diccionarios.
¡Uy los días de carnaval! Qué increíble y divertida locura, y qué grande son los grandes cuando conservan el desenfado de los niños.
Don Enrique y doña Mary eran les que empezaban con los baldazos con agua y elles eran sólo la punta del iceberg, porque al rato, grandes y chiques nos encontrábamos envueltos en una batalla hídrica y mucho más cuando aparecía en escena la nuera de doña Isabel, ya que parecía llevar el legado del rey Momo o ser la hija revoltosa de Tritón; la cuestión es que si todavía quedaba alguien seco, ella se encargaba de pasarlo a un estado más que mojado.
En verdad, ese barrio impregnó mis sentidos de emociones y sensaciones que nunca se olvidan, que aún llegan como gratos recuerdos. El olor a tierra mojada, la parra del patio; más allá la quinta, la higuera y el gallinero. Me parece increíble que después de tantos años tenga presente la imagen del pescador que todos los jueves y sin importar el estado del clima, pasaba en bicicleta y usaba una balanza de mano que sólo él entendía. El lechero. El heladero a quien esperábamos ansiosos y con las monedas contadas en las manos… ¿Cadena de frío?, era un término demasiado moderno para esos años, sin embargo, todo estaba en óptimas condiciones.
El silencio de la hora de la siesta cada tanto era interrumpido por los megáfonos de los que vendían frutas, verduras y sandías. El afilador que se anunciaba con un bonito y melodioso sonido. Pero lo que nos causaba una preocupante inquietud era la camioneta de la perrera que aparecía una vez al mes con la intención de llevarse a los perros callejeros. ¡Cuánto alboroto y afán por poder agarrarlos y esconderlos! Por suerte, siempre todo terminaba bien y los perritos ni enterados; por sus apariencias y colaboración, creo que se sentían parte de alguno de nuestros juegos.
Los años pasaron, crecí y nada había cambiado. Las calles seguían siendo de tierra, pasaban los vendedores en carros. Las mariposas y los bichitos de luz; el patio, la parra, el gallinero, la higuera y ese delicioso olor a tierra mojada.
Les chiques pasamos a ser grandes, a sentarnos en las veredas apenas bajaba el sol y a ver como otres disfrutaban de la libertad que brindaban esas calles en donde la única condición era que fueran felices y rieran hasta cansarse.
Sigo yendo al barrio. Mi familia aún vive ahí. Pero hoy casi todo cambió. Ya no hay nadie en las veredas, la palabra inseguridad se escapó del diccionario y tomó vida propia. Algunas casas conservan la misma fachada, pero de sus puertas veo salir a gente extraña. El baldío de la esquina ahora es vivienda y ese pedacito de vereda sin césped, fue cubierto de un frío cemento. Y qué decir de la calle…me cuesta reconocerla. Con el rótulo de “progreso” la mutilaron y le extirparon cada metro cuadrado de tierra y de juegos. Ahora es una avenida agotadoramente ruidosa y sin bastarles con eso, también cambiaron su nombre.
¿Mariposas? ¿Bichitos de luz? No, ya no hay. Quizás se hayan ido a algunos de esos lugares que sin dudas aún existen y en donde el progreso no se convierte en un cirujano sin título habilitante.
Por Ana Luisa Palumbo, Argentina
Podés leer más en su Blog






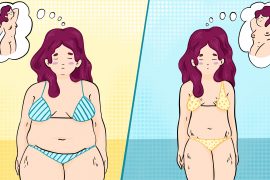



Los Comentarios están cerrados.