
Desde los 25 años he llevado conmigo una carga de la que no he conseguido liberarme nunca. A veces tomaba la forma de presión en el pecho, otras veces era como una nube negra en la cabeza, que no me dejaba pensar en otra cosa. Era un peso muy grande, como una mochila llena de piedras, que me acompañaba a todas partes. A veces conseguía olvidarme un poco de ella, y hacer vida normal, sonreír y hasta disfrutar. Pero al cabo de poco tiempo volvía a aparecer y a ocupar su espacio en mi mente. Un espacio central. Enorme. Con el tiempo aprendí a vivir con ella y cargar con todo su peso mientras me dedicaba a otras cosas, y trataba de no darle demasiadas vueltas.
Según iba cumpliendo años, esa carga invisible no desaparecía, sólo amenazaba con hacerse más y más grande. Cada vez que me sumergía en ella, y trataba de enfrentarla para lograr entender por qué estaba allí y para qué le dejaba tanto espacio, me daba de bruces con un montón de interrogantes. Esas preguntas me daban vueltas y se agitaban tanto en mi mente que otra vez tenía que cogerlas y empaquetarlas en una cajita en mi interior. Hasta nuevo aviso, me decía a mí misma. Cuando esté preparada para afrontarlo, lo sabré, y podré solucionarlo.
Cuando cumplí 35 esas mismas preguntas que habían comenzado como una pequeña carga se convirtieron en voces, cada vez eran más fuertes, me gritaban. Yo ya no sabía qué hacer con ellas, simplemente intentaba no hacerles demasiado caso y seguir con mi vida. Pero sabía que en algún momento tendría que afrontarlas.
Lo que se escondía debajo de toda esa carga no eran simples dudas personales o preguntas no resueltas. Con el tiempo comprendí que era una sola decisión que debía tomar. Pero que fuera como fuera, no podía no tomarla, eso era lo llamativo. Estaba obligada a decidir, podía seguir posponiéndolo indefinidamente pero el momento estaba cada vez más cerca. Comprendí además que no me pasaba sólo a mí, al verbalizarlo y hablarlo con amigas y conocidas descubrí que era algo que nos pasaba a todas.
Cada mes, cuando ovulamos, estamos tomando la decisión, más o menos consciente, de no ser madres. Pero todas sabemos que tenemos un útero y unos ovarios que van envejeciendo y que el tiempo reproductivo se agota. Recuerdo una conversación con una amiga, cuando yo tenía 35 y ella pasaba de los 40. Hablamos de la maternidad como deseo social, como lo que nos habían vendido, de cómo saber si lo deseamos porque queremos de verdad, de cuanto hay de imposición, cuanto, de culpa, cuanto de miedo. De cómo tenerlo claro. Recuerdo que ella me dijo que ya había superado esa fase, y que una vez tomó la decisión de no ser madre, se relajó con el tema y pudo estar en paz consigo misma.
Recuerdo que pensé que yo también quería estar en paz con mi decisión, fuera la que fuera, pero no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a tardar en lograrlo. Porque una cosa es decidir ser madre, que ya cuesta, y otra es intentarlo y conseguirlo, o fracasar en el intento. Y todo ello aderezado de la presión social, los “chica, se te va a pasar el arroz”, las preguntas indiscretas y fuera de lugar. Desde luego era un tema muy sensible y delicado.
En ese momento, varias amigas se estaban congelando óvulos, y se hacían análisis de fertilidad, porque tenían claro que querían ser madres, pero aún no era el momento, un clásico de nuestro tiempo. Otras lo estaban intentando ya, algunas con éxito y otras no tanto. Pero todas compartimos en algún momento esa desazón permanente, que puede ser un pequeño río interior o convertirse en un océano en el que nos llegamos a ahogar.
Yo decidí ser madre sin tener muy claro si era el momento o no, sin saber si lo iba a conseguir ni cuánto iba a tardar. Finalmente me quedé embarazada sin mucho problema y me convertí en mamá relativamente rápido. Tanto, que no me dio tiempo a procesarlo demasiado.
Estaba convencida de que una vez fuera madre, o una vez decidiera no serlo, esa presión sin nombre desaparecería, pero no fue así, el malestar continuaba ahí. Entonces me di cuenta de que se había transformado en otra cosa. Ya no era la decisión de ser madre o de no serlo lo que me pesaba, ahora que se supone que había pasado de pantalla me encontraba con un nuevo malestar: cómo conseguir ser madre y feminista a la vez, cómo surfear las contradicciones entre lo que significa cuidar, el trabajo, la vida personal, el apego. Estaba entrando en un terreno nuevo y diferente, pero a la vez era un problema viejo, parte de lo mismo.
Empezamos 2021 y me pregunto qué tiene que pasar para conseguir ser madres y también no serlo en libertad. Necesitamos derechos sexuales y reproductivos, desde luego, pero también necesitamos construir imaginarios y hacerlos visibles. Y pensar nuestros deseos en torno a nuestra capacidad sexual y reproductiva desde otras miradas. Escapar del mantra de la maternidad como fin y como algo que nos completa. Desviarnos del campo de minas que supone esa decisión, y nos esclaviza a seguir un camino del que podemos salir muy heridas. Porque si la maternidad es el fin de toda mujer, si no quieres o no puedes ser madre, ¿en qué lugar nos deja eso?
Todavía no tengo respuestas, pero sé que podemos encontrar caminos que nos permitan ser un poquito más libres, con altas dosis de paciencia y sin tomarnos muy en serio el mandato social. Quizás suena un poco a utopía. Pero sólo es utopía aquello que se puede llegar a imaginar. Y ahora, después de los logros conseguidos por la lucha feminista, mientras avanzamos y ampliamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, todos ellos, podemos proyectarnos en un futuro que nos deje espacio para poder respirar y estar en paz con nuestras vivencias. Porque a todas nos toca lidiar con el maravilloso poder de nuestros cuerpos alguna vez.
Por eso yo le pido a 2021 que se abran muchos caminos hacia la utopía de ser dueñas de nuestros cuerpos, y no sólo consentir, o elegir entre ser madre o no serlo, sino tomar las riendas de nuestros propios deseos y permitirnos disfrutarlos en libertad, sean los que sean. Alejarnos del mandato social que nos hace daño, mirarnos y darnos el espacio para sentir y disfrutar sin culpas. Esto va mucho más allá de ejercer nuestros derechos, se trata de cambiar la mirada. Qué mundo nos quedaría si consiguiéramos llegar a esto.
Las utopías son un tesoro preciado, porque sólo aparecen cuando somos capaces de imaginarlas, y se destruyen cuando las conseguimos hacer realidad. Significan lo que no tiene lugar, lo que no existe aún, y en su consecución se encierra su propia desaparición. Parece más fácil imaginar futuros terroríficos que predicen el agotamiento del sistema y el fin del mundo como lo conocíamos. Más aún si cabe después de este 2020 de pandemia mundial. La utopía es un transitar constante por caminos imaginados que nos permite avanzar hacia su consecución y hacia su propia derrota.
Y hablando de utopías, me viene a la cabeza una bonita frase de William Morris: “Los hombres (añado: y mujeres) luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que lucharon sobreviene a pesar de su derrota y, cuando viene, resulta no ser lo que ellos querían, y otros hombres (y mujeres) tienen que luchar por lo que ellos querían bajo otro nombre.”







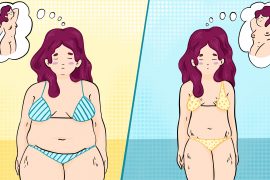


Los Comentarios están cerrados.