Un texto maravilloso sobre el dolor que puede suponer el paso de la niñez a la adolescencia.

Escribir sobre la adolescencia es volver a la violencia del final de la infancia. Algo así como volver en cuerpo y alma a un momento de quiebre en que lo que se daba durante un tiempo ya no es. En donde, por más que una se resista, todo fluye como un río y se lleva por delante lo que intencione o atropelle en su camino. El mundo se presenta tal y como es ante unos ojos probablemente inocentes de lo que se creía que era. Similar a levantarse una
mañana y chocarse con los muebles de la casa porque de repente las proporciones de ciertas partes del cuerpo han cambiado; las formas de estiran, se redondean o se alargan, la piel muta y la voz tiene la melodía y el tono de otra persona. Todo cambia. Entonces, llega el dolor.
Yo sabía lo que era el dolor físico cuando me raspaba las rodillas al caerme de la bicicleta, cuando mi hermana me tiraba del pelo o cuando mi madre de las orejas. Lo que no sabía era que también podía doler adentro: en la cabeza, en el pecho, en el vientre y en el corazón, por supuesto. Hasta determinado momento, no sabía que era un órgano que también latía y que, en ocasiones, sentía dolor. Hablo de cómo una niña comprende el paso del tiempo cuando éste le atraviesa el cuerpo contra su voluntad. Y ella se lamenta, pero esa es su realidad.
Pero ¿cuándo diríamos que comenzó nuestra adolescencia? Yo tenía diez años cuando empecé a menstruar. Estaba jugando con una muñeca y cantando Bohemian Rhapsody en el patio de la casa de mi abuela. Una tormenta se desató por dentro y me obligó a abandonar mi canto y la muñeca para enrollarme sobre mí misma en el piso como una bolita. La posición fetal que protege al vientre de casi cualquier mal. “¿Esta es la vida real? ¿Es sólo una fantasía?” parafrasee a Queen.
Esa semana en el colegio habían prometido llevarnos al club de la ciudad y, como mi situación era un secreto, no le dije nada a mi mamá y fui al paseo. El club tenía una pequeña playa y mis compañeres fueron corriendo a bañarse en el río. Quedé paralizada con los pies sobre la arena fría y unas niñas me tiraron de los brazos hasta meterme al agua. Tenía una remera blanca que se volvió transparente. Los ojos de los niños quedaron clavados en mi
pecho, que yo intentaba taparme con las manos hasta que logré salir y cubrirme con una toalla. Así fue el comienzo, mucho menos elegante y tanto más ridículo de lo que una niña imagina que es “ser grande”.
Al año siguiente otras niñas de mi curso habían crecido y comenzaron a menstruar. En los recreos nos reuníamos en el fondo del salón para conversar, acudían a mí por consejos, era algo así como una líder de las cuestiones femeninas. Y los varones lo empezaron a notar, dejaron de pelearnos tanto y nos miraban con otros ojos. Éramos las niñas dignas de una mezcla de admiración y curiosidad por parte de los demás. Desconocían la profundidad y extrañeza que toda esa cuestión encerraba para nosotras.
Un niño de otra aula me clavaba la mirada cada vez que salía al patio. A veces se acercaba a darme charla y una tarde nos besamos. Me regaló un anillo que le robó a su hermana, Paula. Al día siguiente le escribí por carta que no estaba segura de si él me gustaba o si yo le gustaba y que éramos muy chicos para ser novios. En el recreo vino rodeado de cuatro amigos. Tenía la cara roja y los ojos mojados. Me pidió el anillo de su hermana y me dijo que “no gustaba más de mí”. Le devolví el anillo con un aire de orgullo y los niños que lo escoltaban rieron y me tiraron pasto.
¿Por qué me trató así?, ¿por qué los niños son tan humillantes?, ¿por qué el amor no es para siempre?, ¿por qué me duele? Esa noche las preguntas me tocaban los tobillos por debajo de la sábana y no me dejaron dormir.
La relación con los varones de mi edad era particularmente difícil, pero con las mujeres también se daba una cuota de hostilidad. Crecíamos a destiempo, cada una a su propio ritmo, y el mundo se ensañaba en enseñarnos a competir la una contra la otra. Una era demasiado alta, otra tenía el pelo brillante, otra tenía la familia perfecta, otra era demasiado inteligente y otra demasiado linda. En mi caso, no era una joven ni tan hermosa, ni tan flaca, ni tan inteligente pero por alguna razón las otras chicas me notaron y encontraron la manera de expulsarme de su pequeño círculo privado. Fuimos varias las que salimos con rencor y buscamos refugio en otros vínculos; la música, el deporte, la literatura, la familia o los amigos.
Con el tiempo llegamos a ser mayores y creo que todas (o casi todas) notamos que teníamos en común mucho más de lo que sospechábamos y que nuestros cuerpos estaban atravesados por los mismos temores y los mismos dolores que en aquella época en la que jugábamos a ser la mejor.
Es evidente que todo este padecer no es evitable, quizás en ninguna etapa de la vida lo sea.
Pero lo cierto es que esas marcas hacen de faro y de guía a medida que una crece. La memoria se ensancha en la adultez y se desprende para tomar cada piedra como herramienta. El cuerpo seguirá cambiando, la piel mutando, la voz evocará a otros deseos, las personas vendrán y se irán, cambiarán los escenarios. Sin embargo, en la mujer
convivirán la adulta y la adolescente. La que vivió todo como si fuera la primera vez y que, con un brillo en la mirada, no sabía que algunas de esas veces serían para siempre.
Adiós creencias, adiós inocencia. Ser adolescente es volverse un árbol que crece sobre una
tierra que enseña el desarraigo. Y una se pregunta quién es y recoge sus nombres del barro.
_____
Fémina adolescente (33), Buenos Aires.
Instagram: @moravicc







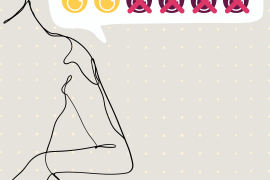


Los Comentarios están cerrados.