A Gabriel García Márquez y su realismo mágico, a todas las mujeres del pasado, presente y futuro: por otras formas de vida, de amar y de vivir en sociedad. Por un futuro bonito, lleno de esperanza y solidaridad, sin prejuicios ni tormentos. Un relato escrito con mucho amor.
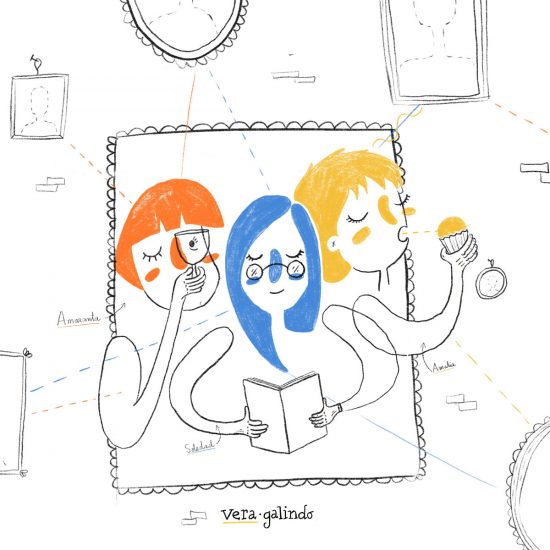
Al llegar a casa, sus compañeras la esperaban con los brazos abiertos. Amaranta vivía con Soledad Márquez, cuyos padres eran filósofos de profesión y profesores por vocación, lo que había alimentado en su niñez las ansias de aprender y de cuestionarlo todo. Pese a que a veces era irremediablemente insufrible, Amaranta se compenetraba a la perfección con Soledad. Se amaban en las noches solitarias y oscuras y se dejaban en habitaciones separadas cuando estaban en otras cosas. No les importaba desafiar a la rutina, ni al amor, ni al deseo. La tercera compañera era Amalia Ruíz, huérfana tardía, y con gran pasión a su panadería y a sus dulces. Amalia era la más independiente de las tres: se reía cuando quería, salía cuando le venía en gana y contaba chistes sólo los días soleados. Llevaban años de convivencia, donde las tareas estaban bien repartidas y distribuidas: Amalia solía cocinar, Soledad se encargaba de la ropa y Amaranta de las plantas y del polvo. Tras años de lucha, en aquel siglo del avanzado tiempo, la mujer no daba explicaciones, la religión no existía y la dominación masculina se había poco menos que agotado en un mundo donde los roles casi que habían desaparecido del mapa. Aún quedaban pinceladas por conquistar, así lo decía siempre Amaranta en los debates del salón de los sábados primeros de cada mes. Allí se reunían hombres y mujeres del barrio para discutir sobre política, filosofía, historia o cualquier punto a resolver de la propia mancomunidad. El orujo de hierbas nunca faltaba y menos los pastelitos de la panadería de Amalia.
Mario, el vecino del piso B, siempre llamaba a la puerta los martes por la noche, para llevar tomates y otros menesteres de la huerta común de la vecindad y de paso finalizar el día con unas buenas cervezas en aquel piso de la calle treinta. Un día Mario y Amalia, entre risas y humo, decidieron hacerse el amor en mitad del salón mientras Soledad y Amaranta dormían plácidamente en la habitación del fondo. Amalia se excitó tanto que su corazón por poco no se encogió del sobresalto, y Mario quedó tan prendado que pensó que nunca más podría olvidarse de aquellos labios rozándole su piel. De ahí nació Gael, de pelo rizado, negro como el tizón, y de tez morena. Gael trajo un halo de felicidad para todas, criándose de brazo en brazo, de madre en madre, aprendiendo a cocinar con Amalia, a coser con Soledad y a regar las plantas con Amaranta. Tres días en semana, Gael corría con su padre a la huerta, la aguardaban en las madrugadas frescas y se contaban historias misteriosas del pasado. Allí aprendió a cuidar a los animales, las verduras y a contar estrellas en las noches claras. La propiedad privada apenas existía, y lo poco que quedaba, andaba bien regulada. Los alquileres de los pisos y espacios comunes eran bien baratos, un precio simbólico para la contribución del Estado del Bienestar. Si tú alquilabas un apartamento, el gobierno te lo cedía hasta la muerte, a menos que uno quisiera mudarse a otra parte de la ciudad. Por lo que Gael como herencia adquirió el apellido de su madre y el nombre de su padre como segundo. Gael Mario Ruíz. Amaranta, bióloga de corazón y artista de nacimiento, decidió suceder a Mario en la gestión de la huerta común cuando éste enfermó por un virus no reconocido. Amalia se volcó tanto en su recuperación, que Gael se hizo cargo de la panadería y de la cocina de casa cuando acababa las horas de instituto. Soledad, mientras, aprovechaba las noches de deseo con Amaranta en la huerta, entre calabacín y calabacín, entre gritos y susurros, dentro y fuera del cobertizo. Así, Soledad aprendió a querer la naturaleza y a los insectos como formas vivas del universo.
Gael se involucró tanto en su nueva faceta que comenzó a enseñar a la gente de la calle treinta a hacer pan de centeno y dulcecillos de maíz. Entre masa y horno, se debatían cuestiones de la política local para atajar la desigualdad que traía las grandes multinacionales al barrio. Mario se recuperó un día inesperado en mitad del solsticio de invierno, cuando se celebraba en amor y compañía, con música de medio siglo atrás, la fiesta pagana de diciembre. Aquella noche, Amalia le dio un abrazo tan grande a Mario que se quedaron media madrugada agarrados, suspirando al aire, mientras los demás denotaban una embriaguez aguda. Amaranta y Soledad se hacían felices en mitad de aquel jaleo invernal, al lado de Amaranta, el tercer o único amor de ambas, con Gael todo hermoso y relleno a su lado, sano y en perfecto estado de crecimiento. Aquella noche, Gael, el único sobrio por la edad que le acompañaba, se acostó temprano y dejó a los adultos disfrutad de la velada pasajera. Una noche que fue inolvidable para todos, donde aparte de alcohol, hubo pasión, amor y palabras conjugadas. Soledad acabó copulando sin cesar con Mario en la habitación de las flores, y Amalia y Amaranta dándose placer en el cuarto de los libros. Todo se compartió aquella noche, que fue única y que nunca más se repitió.
Gael recuerda como un día de verano de años posteriores, su madre, que era de palabras cortas, le contó que Mario y ella habían decidido retirarse juntos en su vejez al lado del mar, por lo que habían preparado una caja con cuentos, dulces y fotografía para que Gael pudiera llevárselo al viaje que le aguardaba. En aquella calle número treinta, se convocó una velada de despedida, Amalia se retiraba y emprendía una nueva vida. Soledad y Amaranta lloraron de tristeza, de felicidad, melancolía y nostalgia hasta el amanecer, cantando canciones de su juventud y brindando por la vida, mientras daban tumbos de lado a lado. Las bombillitas colgadas de un punto de la calle a otra, daban un clima acogedor y Mario, lleno de jovialidad y ternura, decidió bailar un vals de padre a hijo. A partir de ahí, todo cambió, y la colina de aquel sitio del avanzado mundo siguió su curso como de costumbre.
Después de aquello, Gael se dedicó a los títeres y al teatro, actuando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y visitando a sus padres los sábados calurosos de cada mes. En aquel tiempo, ir a la playa con vestido y sombrero carecía de sentido, por lo que todos los cuerpos bellos desnudos posaban frente al mar mientras la arena bailaba al son del viento. Gael, allí, tumbado, dormía sobre la toalla seca cuando una chica de pelo de color rojizo se le acercó sin más: ¿tú quién eres?, preguntó. ¿Yo? Gael, ¿y tú? Clara, encantada, contestó mientras le hacía una coleta a Gael y de paso a ella también. Desde entonces, Gael y Clara viajaron juntos a muchos sitios, en un estado de amistad permanente, de confidencialidad y respeto. Nunca se hicieron el amor puesto que no se dieron tales circunstancias, pese a que vivieron juntos toda la vida en una casita de campo, en un pueblo perdido en mitad de un paraíso boscoso. Gael tuvo dos hijos, Antonio y Gabriel, que vivieron con él hasta cumplir la mayoría de edad, convirtiéndose Clara en una especie de hermana mayor con la que compartían toda clase de aventuras. Gael cocinaba y cosía, Clara, que venía de padres físicos, cuidaba del campo y las cuentas del hogar y Antonio y Gabriel estudiaban el arte de escribir y filosofar cada mañana al salir el sol. Manuela, la madre de los críos, estaba bien enamorada de Julián, único cuidador y dueño de la residencia de ancianos del lugar; sin embargo, Julián carecía de apetito sexual por una enfermedad que tuvo de pequeño, por lo que Manuela tenía su espacio para ir y venir a la cama con quien quisiera, así lo tenían apalabrado. Y así fue como concibió a sus polluelos, en una noche de verano, mientras cantaba como de costumbre en el bar de la esquina. Gael apareció por allí desesperado por el calor, decidido a beber una cerveza bien fría y Manuela, prendida por el estado de buen ver de Gael, agarró de momento su mano y lo empujó hacia su cuartito del amor. Se tocaron de arriba a abajo, de lado a lado, horas y horas. Les gustó tanto que Manuela y Gael decidieron darse al placer días y noches, años y siglos. Compañeros de cama, pero no de vida.
Antonio y Gabriel se convirtieron en los mejores cantantes del pueblo, auspiciados por su madre, y en los mejores físicos de la escuela, enseñados por Clara. Componían canciones que hablaban de la vida cotidiana, de la naturaleza y de la luna como atracción fatal. Un día, Antonio y Gabriel se acercaron al mar a conocer a sus abuelos, Mario y Amalia, los cuales esperaron ansiosos en el jardín de la pequeña casita alquilada de playa. Les dieron un amuleto para que la suerte les acompañara siempre, y les dieron lecciones de libertad y solidaridad. Quedaron tan maravillados, que los hermanos se dedicaron en vida a escribir artículos y libros sobre la lucha por la justicia del mundo; recordando a los viejos filósofos, a los ancianos sabios, a los hombres y mujeres que vivían en amor y respeto, a la pasión, al cuerpo humano y su belleza y a la naturaleza como promotora de la vida en todas sus formas.
Un día Gael se dio cuenta de que las flores cambiaron de color, que venían otra vez nuevos tiempos y que la esperanza de aquella vida próspera le seguía acompañando. Que seguía amando a Clara, a sus padres, a Manuela, a sus hijos, a Amaranta y Soledad y que después de tantos años, le volvió el olor a maíz de los dulces de aquella fiesta de solsticio. Se acordó de esa noche de celebración, de las veces que había llorado y reído y de que se había hecho mayor.
Allí, parado, contemplando la inmensidad de la vida.










Los Comentarios están cerrados.