Los primeros días, las mujeres no me miraban a los ojos. Caminaban cabizbajas, preguntaban con cierta picardía por mi condición de “mujer viajando sola por ahí, sin marido”. Los hombres, al contrario, me retaban, intentaban darme lecciones sobre moral, ética y hasta me sorprendían con regalos inesperados como gusanos de palma para el desayuno; para ellos todo se justificaba con “es nuestra cultura, señoritas, ustedes sabrán entender”.
El pueblo shuar se encuentra concentrado en la selva ecuatoriana, ubicada al oriente del país. No ser conquistados por los Incas y reducir la cabeza de sus enemigos para después colgarlas como trofeos en sus casas son dos de sus características más reconocidas. Sin embargo, para mí, mantenerse aislados de las grandes ciudades, conviviendo con la Pachamama y sus flechas, eran valores mucho más sobresalientes; digamos que por eso decidí convivir con ellos por más de una semana.
Era diciembre y en la comunidad Yokuteis me recibieron como la amiga del nieto que vivía en Cuenca. En el día uno, me hicieron bromas por mi cabello corto “como niño” o porque no era capaz de beberme toda la totuma de chicha junto con las mujeres. Ya después de siete días la abuela me advirtió que, de no dejarme crecer el pelo y peinarme con aceite “quedarás sola y ningún hombre te buscará de esposa”. Por aquellos días, las sentencias se me parecían a los chistes adolescentes que te hacen las tías o abuelas cuando estás cerca de los 30 sin casa ni planes matrimoniales; pero mientras escribía el capítulo de mi libro dedicado a Ecuador fui armando una suerte de crucigrama con tres palabras claves: tolerancia, identidad, humanidad.
En mi segunda noche con los shuars, el tío se esmeró en explicarme cuatro reglas fundamentales para la comunidad: 1. No se aceptan homosexuales. 2. No se perdona la infidelidad femenina. 3. No es respetable la mujer que bebe alcohol junto a los hombres. 4. Los niños que roben objetos de otras familias se someten a castigos físicos como la exposición al humo del ají o una buena colgada de cabeza desde un árbol de papayas. Si bien todas me resultaron discutibles, en medio de una mesa en donde las mujeres éramos mayoría, me sensibilizaron la 2 y la 3: ¿qué pensaban las mujeres shuar? ¿mi opinión tendría valor siendo una mínima visitante?
Ninguna de las mujeres sentadas a la mesa mencionó palabra alguna. El tío complementaba la enumeración con ejemplos que parecían ilustrar situaciones cotidianas dentro de la comunidad. Yo, en mi intento de integrarme confesé lo mucho que me gustaba el vino y me atreví a cuestionar sobre la “cantidad de esposas permitidas para los hombres”. Sentí los ojos de las mujeres arañándome, empujándome a hacer más preguntas; en algunas el impulso se les dibujaba con sonrisas nerviosas en el rostro y en otras, la reprobación: “callarás tú, yo parí a mis hijos y tengo derechos sobre ellos. Harán lo que les diga, es nuestra tradición.”-fue una de las conclusiones de una shuar Nua.
En mis diarios escribí que “sentirse dominado es una sensación de tal desventaja que te sumerge en un miedo permanente”, pero aquella noche pudo más mi osadía, porque si estaba ahí, era justamente por no tener miedo; entonces la seguí con ¿a ustedes no les gustaría estar con más hombres antes de casarse? ¿Cuándo se casaron lo hicieron por amor? La respuesta fue inmediata: “¿Usted con cuántos hombres ha estado? -me preguntó una. Con muchos-respondí. “Y ¿por qué no trajo uno acá, a selva shuar? El hombre cuida”-soltó otra entre risas. He aprendido a cuidarme sola, por eso viajo así- dije tanteando, mirando la cara de espasmo entre los hombres del grupo. Lo que en principio empezó como un instructivo de reglas, las mujeres le dimos vuelta, entre todas fueron tirando dados, bastaba con que una se atreviera. Esa noche agradecí tener valor, aunque terminara sedada con un té de hierba luisa y el mandato de irme a dormir porque eran pasadas las 9:00 pm. Y sentía miedo, sí, porque el ritual de la tzantza aún prevalecía, y porque según la tradición shuar es el hombre quien sigue tomando las decisiones, mientras la mujer cocina, pare y recoge la cosecha.
¿Cómo tolerar aquello? Uno de mis principios viajeros es ser parte de la realidad, comprender el lugar que visito sin alterarlo, sumergirme hasta ser una más; pero con los shuar mi propia regla quedó relegada, muchas veces, por la rabia y la impotencia. La tía mayor me llamaba a la cocina cuando notaba mi nerviosismo; la abuela me enviaba a darle de comer a las gallinas cuando me veía muy acalorada en una discusión por la necesidad o no de celebrar el año nuevo con la música de Michael Jackson.
Los ánimos se calmaron cuando una mañana una de las tías me pintó la cara lanzándome algo así como una bendición: “es una marca de nuestra familia, nadie cortará cabeza si tiene achiote”. Me sentí parte, quise ir a decirle al tío ¡mírame, yo también puedo ser de aquí! Puedo opinar, puedo pensar. Pero no, ellos siempre sabían ir adelante…Esa misma mañana, después de comerme dos larvas para el desayuno, el tío me recordó que era una visitante pasajera y que si quería ser agradecida tenía que respetar la cultura shuar: “comer como shuar, pescar como shuar, cazar ranas como shuar… porque la señorita vino a eso”. Y era verdad, no era ni evangelizadora ni había pagado medio dólar para recibir un trato preferencial. Yo quería ser parte, bien; ellos se dejaban ser y yo… ¿observaba?
Fueron días difíciles para mí. Llenos de contradicciones, desilusión y, al mismo tiempo, cargados de honestidad. Era yo sola ahí, con una comunidad entera que sobrevive con yuca, papa china, camote y animales silvestres. Que hace de las de las de Darwin para mantenerse de pie, haciéndole frente a las amenazas por la propiedad de la tierra, protegiéndose de invasiones con ayuda de la ayahuasca. ¿Qué podía hacer yo por ellos? Hacerlos visibles, demostrar que el pueblo shuar sigue vivo, oriente adentro; con sus tradiciones que quizá no comparta, pero que son tesoros de nuestra cultura ancestral, indígena, sudaméricana.
Hoy, después de cuatro años aún hablo con algunos de los tíos. Extraño las tardes con la abuela, anhelo los amaneceres con el machete y las manos en la tierra. Quizá la gran lección con los shuars fue entender que la identidad no se negocia y que, al tolerar al otro, podemos hacernos más grandes. Podemos ser mejores personas.
Osjanny Montero







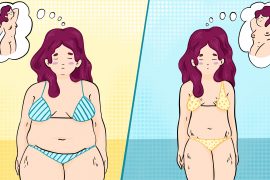


Los Comentarios están cerrados.