El relato de Elena sobre cómo entraron en su vida los trastornos alimenticios y sobre cómo decidió superarlos.

Adrián tiene veintitrés años. Acabó magisterio hace dos años y, ahora mismo, no trabaja. Le gusta la música clásica y canta en un coro. Saray cumplió los veinticuatro en octubre. Al acabar el colegio, se sacó un grado en diseño gráfico. Gemma, de veinte años, estudia telecos. Es una apasionada del cine, le gusta su carrera pero a veces tiende a pensar que quizás hubiese tenido que estudiar periodismo. Alba, con diecisiete añitos, hace segundo de Bachillerato. Canta en un grupo de música y tiene una obsesión muy grande en mantener sus dientes bien blancos.
Yo me llamo Elena. Tengo diecinueve años y estudio periodismo. Me apasiona la fotografía y, a veces, cuando pienso en decir lo que me gusta, me quedo en blanco. Me aterroriza la idea de llenar con palabras los vacíos de mi pensamiento, que viene y va, que ha sufrido, durante unos cuantos años, una crisis de identidad. Todas nosotras somos personas muy diferentes pero tenemos una cosa en común: alguna que otra vez, un plato de pasta nos ha sacado más de una lágrima, y nos hemos sentido idiotas por ello. Para dicho hecho, nos valen dos palabras que, seguramente, habréis escuchado más de una vez: trastorno alimenticio. Siento una necesidad absoluta de sacarme, poco a poco, los despechos que esta enfermedad ha creado en mí. Como si se tratara de un mecanismo de relojería, iré desencajando todos los artilugios que lo conforman para así llegar, en la medida que pueda, al corazón del artefacto.
Llevo cinco años alimentado una ficción que se ha apoderado de mi mente. Cinco años, huyendo de la realidad, dándole la espalda. Sin duda, el miedo se apoderó de mí cuando empecé a hacer más y más grande este universo paralelo. Al principio, recuerdo que todo eran, aparentemente, manías. No me sentía bien con mi cuerpo, estaba en una etapa de crecimiento y las curvas se empezaron a apoderar de mis caderas. Me recuerdo como una chica con poca personalidad y mucho miedo, fácilmente me sentía pequeña al lado de las demás. La sumisión a mis amistades me creaba un malestar infinito y el no poder decir con tranquilidad lo que pensaba aumentaba mi insatisfacción personal. En casa, la situación no era demasiado buena. Todo eran gritos y peleas. Mi madre no era feliz al lado de mi padre. Le costó desligarse de él unos cuantos años, como si se tratara de una droga que te envuelve y te domina, que no te deja ir. No hemos logrado cortar con esta forma de relacionarnos y aún somos víctimas de la violencia que vivíamos en casa. Repetimos este sistema de relaciones como si se tratara de una cosa innata en nosotros, aprendiendo y acostumbrándonos a vivir sometidos a un tormento diario. Ahora, debemos desaprender de ello.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que me metí los dedos para vomitar, pero sí recuerdo decirle a la única amiga que lo sabía que no podía parar de hacerlo. Poco a poco, me fui habituando a esta situación y difícilmente dejaba en mi estómago todo aquello que ingería. Empecé vomitando tras comidas corrientes como son el almuerzo, la comida y la cena. Pero la sensación de ansiedad me usurpaba y mi capacidad de control iba disminuyendo a pasos de gigante. A veces, cuando mi madre me decía que llegaría a cualquier parte y que no tendría problemas con nada, la miraba y pensaba «¿Por qué no te das cuenta?«. Y es que si una cosa tiene una enfermedad como la bulimia, es que no es transparente. Se esconde bajo esa capa imaginaria que vendes a los demás, respondiendo a todo aquello que esperan de ti, olvidándote. Pasaron los años y yo iba construyéndome, oculta bajo mi caparazón. Era una chica muy alegre y optimista. Mi padre enfermó de cáncer y su afección me ayudó a dejar aún más apartada la mía. Empecé a adelgazarme una barbaridad y me excusaba diciendo que estaba pasando por una mala época, que el cáncer de mi padre me quitaba el hambre. Con ello lograba dejar en segunda instancia mi desequilibrio alimenticio. Pero el desasosiego aparecía al caer la noche. Temblaba y el corazón me iba a cien por hora. Fruncía el ceño, me mordía los labios y entraba en sueño.
Repetía a modo de ritual esta secuencia de actos noche tras noche. Por la mañana, mientras me duchaba me preguntaba “¿Algún día serás capaz de acabar con esto?”. Creaba en mi mente distintas explicaciones y formas para deshacerme de la situación, pero luego no era capaz de verbalizar aquello que me estaba ocurriendo. Me daba miedo decepcionar a mi madre y me aterraba pensar que mis amigos no me reconocerían, que posiblemente pensarían que era una embustera, que no era de verdad.
Acabé convirtiéndome en bulímica y aceptando mi condición. Ya no recordaba lo que era saborear y disfrutar un plato de comida sin saber de antemano que más tarde lo devolvería. Las horas de las comidas se habían convertido en un momento estratégico, me inventaba mil excusas para no comer en casa. Había convertido mi vida en una fábula, de la que no recordaba el principio y a la que no veía un posible final. Mi existencia giraba en torno a este relato y en él había personas que alimentaban mi felicidad, mi falso bienestar. Todas las personas que forman parte de mi vida, han llenado los vacíos que mi enfermedad ha dejado en ella. Soy monitora de niños y niñas de diez años y ellos me han aportado las lecciones más sustanciales que jamás nadie me haya dado. Tendemos a ver a los infantes como personas sin razón, sin conocimiento, sin fuerza. Pero cada vez que en campamentos comía junto a Roger porque le costaba muchísimo acabarse lo del plato, el niño me daba una lección única: ”Hay que comer bien«, le decía y me decía. Durante todos estos años, los niños han sido mi gran escuela. Con ellos he aprendido a sentir devoción por las cosas, a reír y a llorar, a creer que todos los días son buenos. Mis amigos también han desempeñado un papel muy importante, puesto que jamás me han hecho sentir sola.
Cuando me preguntan qué papel tienen mis amistades en mi vida, me emociono. Pienso que sin ellos, quizás, no me sentiría la persona más afortunada del mundo. El problema está en que mi felicidad haya dependido, durante todos estos años, de cómo me sentía con los demás y no conmigo misma. Mi cuerpo y mi mente estaban completamente separados. Aún recuerdo cuando le dije a Oriol que el pensamiento y el cuerpo iban profundamente ligados y que no podíamos huir de las cosas malas, cargándonoslas a las espaldas. Oriol fue mi primer amor. Junto a él cortaba con las noches de nerviosismo, despertando todas las partes de mi cuerpo, sintiendo el suyo junto al mío. Sus brazos siempre me abrazaban, sus oídos siempre me escuchaban y hacía que mis días fueran terriblemente radiantes. Pero una fuerte corriente de brisa Marina impactó contra mis mejillas y me encandiló. Me encontraba sumergida en un océano inmenso y a veces, ante tanta grandeza, me sentía un poco pequeña. Con Marina aprendí a tratar con personas muy distintas a mí, pero mis debilidades, junto a las suyas, acabaron destruyendo nuestra relación. Sigo completamente enamorada de ella pero nuestra ruptura me cedió un paso más hacia la libertad. Necesito estar sola y entenderme. Echo mucho de menos tenerla a mi lado y aún veo que las dos podemos aprender mucho la una de la otra. Pero el amor es tan ambiguo que me confunde y desorienta, coloca aún más agujeros en mi camino y no quiero seguir esquivando hoyos, como si se tratara de una carrera de obstáculos. Siempre he creído que las personas estamos hechas para querer, pero nuestras carencias nos lo imposibilitan. Vivimos sometidos a miles de presiones externas que nos convierten en seres insatisfechos, individualistas y ambiciosos. Nos venden un modelo que, supuestamente, nos conduce a alcanzar la felicidad absoluta. Para ello, hay que seguir, cuidadosamente, las líneas marcadas. Dicho arquetipo agranda las distancias entre nuestra alma y nuestras necesidades más puras. Es así como desdibujamos nuestra vida para poder seguir el camino hacia la fortuna que nos prometen, llenándola de obstáculos, perdiéndonos ante tantas insatisfacciones y acudiendo a elementos externos que sacien nuestras nuevas necesidades fictícias.
Me declaro antisistema, puesto que mi enfermedad es la mayor patada que me ha dado el orden al que vivimos sometidos y a fin de cuentas, agrupa todas mis penurias. Todos los humanos tenemos diferentes mecanismos para enfrentarnos a nuestros miedos y, aunque aún no esté del todo convencida, quizás la bulimia fue la forma que encontré yo de someter todas mis adversidades. Remuevo todos los rincones de mi persona y busco respuestas, explicaciones. Estoy en plena lucha. Me conmociona verme escribir sobre todos mis tormentos puesto que, hasta hace un tiempo, me veía ligada a esta enfermedad para toda la vida.
El principio de mi liberación llegó este verano. Me encontraba recorriendo América en un jeep blanco, con mi hermano al volante y mi madre de copilota. Cuando viajo, siento que pertenezco al todo y a la nada. Me quedé hipnotizada por los grandes paisajes que conforman este país. Pero la imagen que más recuerdo de todo el viaje se ciñe al interior del coche. Yo estaba llorando a más no poder, me era imposible alcanzar un equilibrio entre mi respiración y el caer de las lágrimas. En mi cabeza, se aceleraban las palabras que mi madre me había gritado a raíz de una pelea sobre la comida: ”Eres una niñata caprichosa, y me haces sufrir”.
No aguantaba más aquella historia, llevaba cinco años sometida y necesitaba cortar con aquello, pero no sabía cómo. De pronto, todos aquellos años pasaron fugazmente por mis adentros, me recorrieron todo el cuerpo y se me quedaron comprimidos en la garganta. Paramos el coche frente a un McDonald’s porque mi hermano necesitaba acceder al wifi para continuar con la ruta. Mi madre y yo nos quedamos sentadas dentro del coche. Ella frente al volante y yo justo en el asiento de atrás. Una fuerza imponente me animó a trasladarme al asiento de alante y, en dos segundos, desarticulé todos los vocablos que me obstruían la garganta. Aquel instante fue tan efímero que no logro recordar cuáles fueron mis palabras, pero aún noto en el pecho la sensación de descanso que me regalé. Mi mente dejó de sentir la presión a la que se había acostumbrado y danzaba tranquila, mis ojos soltaban lágrimas de felicidad de forma imparable, mis brazos permanecían tranquilos sobre mi cuerpo y mis pies se alzaban sobre el asfalto. Por primera vez, en cinco años, había sido justa conmigo misma.
Deseaba llegar a Barcelona. Necesitaba el arropo de mis amigos, y el de Marina. Supongo que me aterrorizaba no encontrarlo y necesitaba ratificar que responderían con afecto, que no me rechazarían. Por suerte, no me falló nadie. Todas mis amistades me escucharon con cariño y ternura y siempre caía un abrazo. Sabía que no me podrían entender, pero tan solo me eran necesarios unos oídos dispuestos para calmar mi intranquilidad. Poco a poco, el círculo de personas que conocía mi historia iba creciendo y, paralelamente, también crecía mi serenidad. En ningún momento nadie me ha hecho sentir como un bicho raro y jamás he recibido palabras de compasión, todo lo contrario. Una de las frases que más me he repetido en los últimos meses ha sido ”Si lo llego a saber, lo digo antes”.
Pero la Elena que escribe estas palabras, es una Elena consciente de su enfermedad. Una Elena que pretende entender por qué cuando su madre le pone un plato de huevos fritos con patatas, se pone a llorar. Una Elena que tiene ganas de curarse de una vez por todas. Hay una parte de mí que aún deambula por las Américas y otra que empecé a trazar cuando conocí a las personas del centro donde voy ahora. Está muy cerca de mi casa, de hecho, en la misma calle. Hace unos años, siempre que pasaba por delante, intentaba imaginar cómo sería por dentro. Ahora, ya lo conozco y se ha convertido en mi espacio vital. Al principio, me daba cosa llamar al timbre y que la gente de la calle viera qué piso pulsaba, pero desde hace un tiempo, llamo sin pensar en nada. Siempre recordaré mi primer día, tan solo éramos tres. Una vez más, mientras hablaba, me emocioné y lloré. Aquella tarde fue la primera que experimenté lo que era hablar de mi enfermedad sintiéndome totalmente comprendida, tanto por mi terapeuta como por Adrián y Gemma. Tenemos historias diferentes pero siempre hay puntos de conexión entre ellas. Sentimientos que compartimos, miedos, angustias. Poco a poco, el grupo fue creciendo y aparecieron nuevos relatos y nuevos oídos atentos.
Es sorprendente ver la fuerza que tienen las palabras, puesto que con ellas hemos empezado a materializar nuestra realidad y a creer en ella. Jamás olvidaré el día que Judith nos dijo ”Ayer fue la primera vez que me dije que era anoréxica”. Me emocionó y me agrandó el corazón. Sin duda, los martes y los viernes, se habían convertido en mi gran generador de energía. Todo lo que contábamos en el grupo de valoración me ayudaba a entender algunos síntomas de mi enfermedad y a descubrir de nuevos. El grupo era mi gran apoyo, porque en él había encontrado a personas con las que comparto una parte de mí que, ahora mismo, no puedo dejar de lado para salir de esta. Conjugo en futuro, porque desde hace unas semanas, las echo de menos. Me encontraba muy bien junto a ellas, pero el grupo de valoración es tan solo un lugar de paso en el tratamiento de esta enfermedad, puesto que en él, se forma un espacio donde terapeutas y pacientes empiezan a ver hacia dónde deberíamos dirigir nuestro proceso de recuperación. En mi caso, he empezado a acudir tres tardes por semana a un grupo en el que he encontrado un nuevo apoyo que me ayuda a seguir adelante. La compañía es, sin duda, uno de los factores más importantes que me dan fuerza. Compartimos todo aquello que nos preocupa y nos damos consejos para afrontar nuestro momento personal. Son el gran elixir que me ampara y me aferro a ellas para no sentirme perdida. Poco a poco, voy integrando la rutina que me marca el centro. Antes de comer, pasamos por el baño y después, entre todas preparamos la mesa. Luego, damos unos golpecitos a la ventanilla corredera que hay en la cocina del comedor y pedimos el primer plato. Cuando todas hemos acabado, vamos a por el segundo y así hasta el postre.
Comer acompañada supone mucho más de lo que os podríais imaginar, puesto que las comidas dejan de ser una lucha entre yo y el plato, y se convierten en un momento más del día. Además, sin darnos cuenta, marcamos un cierto ritmo que, en mi caso, me ayuda a comer tranquila y sin prisa. Todos los días, después de comer, empezamos terapia de grupo y, entre medio, hacemos una pausa para ir al baño y pesarnos. Una vez pesadas, retomamos la terapia y, media hora antes de acabar con nuestra jornada, merendamos. Y así todos los lunes, miércoles y viernes de mi vida. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de la aparente monotonía de mis días, siempre descubro cosas nuevas o experimento sensaciones a las que poco a poco voy enfrentándome de forma distinta.
A medida que pasa el tiempo, me reafirmo al pensar que confrontarse a una enfermedad, como es la bulimia, es verdaderamente agotador. A pesar de ello, no cambiaría por nada el momento actual que estoy viviendo de introspección y búsqueda personal. La comida es la capa más superficial que exhibe el trastorno, es donde se concentra toda mi historia y, a la vez, ha sido la herramienta que me ha servido para ir dejando atrás muchos de los miedos que, ahora, tengo que ir asumiendo. Se trata de hacer saltos al pasado para poder entender el presente, de descifrar todo aquello que me ha hecho pequeña para sentirme capacitada y fuerte. Se trata de ir retirando los escombros para construirme sobre una base sólida y consistente, de perder el miedo a la realidad y mirarla de frente.
Glasnost és transparència en estat pur,
és l’inici d’un salt,
l’enderrocament d’un mur infranquejable.
Glasnost és la llibertat de les paraules,
la serenor i la por agafades de la mà.
Glasnost és obrir uns ulls clucs, pitjar dempeus a terra i estrènyer fort les mans.
Glasnost ho és tot i no pas res.
És moviment,
enfilar-se per les parets.
Glasnost és una prova constant,
l’etern assaig de la pròpia existència.
Elena (20), Barcelona.







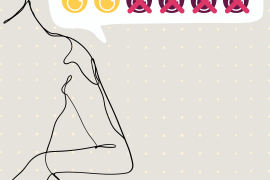


1 Comentario
me ha conmovido. Sufrí del mismo problema pero decidí enfrentarme sola porque siempre he querido creer que lo controlaba…. después de tres años, aún hoy me cuesta. Sé que hubiera sido mucho mejor acudir a un grupo desde el principio porque yo sola solo conseguí transformarlo en otros problemas. El principal problema no era la bulimia, eran los comportamientos obsesivos para escapar de mi…bulimia, exceso de alcohol, exceso de drogas pero siempre intentando se r la trabajadora, la hija y la amiga perfecta….y al final solo te fallas a ti misma..