Una de nuestras Fridas decide compartir con nosotres su curiosa y singular experiencia. Ocurrió en Val Verde cuando conoció a Flavia

El apartamentico estaba en la parte trasera de una casa enorme al pie de una loma, en un terreno grande de varias terrazas en la comunidad de Val Verde, California. Viví ahí por dos años mientras cursé un maestría de arte. Le alquilé el apartamentico a Lee, la dueña de casa, una señora tranquila, grande, de pelo negro y ensortijado, había vivido en Washington D.C. trabajando para algún organismo internacional, y junto con su pareja, un tipo más joven que ella y posiblemente búlgaro, decidieron tomar una jubilación temprana en la esquina más recóndita de Val Verde.
De un costado de la casa teníamos un viñedo mal mantenido que, pobre, ya no daba sino el recuerdo de una época más fértil. El resto de la ladera de la casa estaba en similar estado de olvido. Todos los esfuerzos de horticultura y jardinería habían sido rotundamente exhaustos, y en la tierra polvorienta habían sembrado con optimismo, en lugar de cosas vivas, matas artificiales de todos colores.
En mi baño, al lado del retrete, estaba la ventana más grande y con mejor vista de mi apartamentico. Desde ahí no sólo se veían las matas artificiales y coloridas del viñedo que una vez fue, sino que se veía más allá de la casa, hacia el valle escondido que era Val Verde.
Cuando me senté en el baño por primera vez me topé de frente con ella. Nos miramos por unos instantes, las dos muertas del miedo y súper alertas, y en un abrir y cerrar de ojos yo salté de la poceta y ella, con mayor ligereza y velocidad que la mía, desapareció en el huequito entre el marco de la ventana y la pared.
Flavia era una araña de tamaño mediano, como el tamaño de algunas hostias, o como el tamaño de algunos pezones; tenía en la panza el mismo dibujo, o al menos súper parecido, al de un reloj de arena, señal inequívoca de una viuda negra, con la excepción que ésta era marrón.
Muchas veces le tomé fotos y se las mandé a especialistas en arañas que había localizado por internet para ver si la podían identificar. Recibía siempre la misma respuesta: no reconocían la especie. Se parecía mucho a la “Brown Recluse” pero en California esa familia no existe. Se parecía un poco a la “Brown Widow”, pero tampoco lo era por rasgos que claramente la distinguían a esta familia y que ya no recuerdo. Lo que me podían asegurar todas mis fuentes es que la araña era, en efecto, venenosa.
De su telaraña nos separaban escasos 70 centímetros y un vacío infinito de confianza. Yo meaba de medio lado, y entre cálculos de alcance y presión hidráulica no le quitaba los ojos a la araña. Al cabo de unos días ya meaba sentada entera en la poceta pero dándole la espalda a la ventana, como quien dice, ojos que no ven corazón que no siente, sólo que me daba miedo que me brincara en el cabello o en lugares más oscuros, así que decidí desafiar mi instinto de supervivencia y un día me senté como si todo eso fuera mío y, jubiloso, mi culo conquistó la poceta y el miedo. Poco a poco me logré sentar en el trono como dios manda, e inclusive bajaba la cabeza para inspecciones rutinarias con la plena seguridad que Flavia no me atacaría.
No estaba muy segura si ponerle nombre o no. Definitivamente, no sentía el derecho divino de bautizarla, y sin lugar a duda, ella no tenía necesidad de ser identificada por nadie para validación ni definición propia, pero cuando le hablaba a la gente de la ‘araña que vive en mi casa’, pasábamos mucho tiempo discutiendo preguntas impertinentes como ‘¿estás segura que es la misma araña?’, mientras que cuando hablaba de Flavia ya la cosa se ponía más personal y las preguntas, cuando las habían, eran más del tipo ‘¿y Flavia ya tuvo bebes?’, pero en eso nos parecíamos mucho Flavia y yo; durante dos años fuimos nuestra única compañía y ninguna de las dos tuvo bebes.
Lee, la dueña de casa, me había advertido desde el primer día que estaríamos acompañados por los animales de la zona: coyotes, mapaches, zorrillos, zorros, serpientes y perros salvajes. Nunca mencionó arañas, pero lo que más me impresionó de esa lista faunística fueron los perros salvajes. La imagen mental que tuve fue la de los perros callejeros que vi durante mi niñez en Venezuela, pero éstos perros salvajes valverdianos sonaban más peligrosos.
A partir de mi primera noche en Val Verde escuchaba ladridos de perros, ladridos hondos y profundos, sin saber si eran perros de casa o los perros salvajes. Varias semanas estuve tratando de resolver este misterio canino hasta que una noche me despertaron los ladridos hondos y profundos de siempre pero que esta vez ladraban a intervalos y ritmos idénticos, con un notable e inagotable desespero.
La casa vecina a la nuestra, que también estaba al pie de otra loma, prendió un farol incandescente y apuntó hacia la montaña madre detrás de nuestras casas. Ahí mismo se acabaron los ladridos hondos y profundos. La luz buscaba entre la montaña y no sé si los conseguía o no porque nunca logré ver ni un sólo perro, pero claramente, la luz dio lugar al silencio.
Los perros salvajes ladraban todas las noches pero nunca con el mismo escándalo de aquella vez. Después de unas semanas me acostumbré y los ladridos pasaron a ser el soundtrack habitual de las noches valverdianas. Fueron mis perros guardianes, salvajes de la noche.
Fui construyendo mi relación con Val Verde uniéndome a la rutina de sus días y noches, de sus arañas y sus perros. Poco a poco, Flavia y yo nos fuimos entendiendo. Cada vez que yo me sentaba en el trono ella se retiraba del centro de la telaraña y se metía en su casita – habíamos llegado a un acuerdo.
Mantuvimos este trato durante el primer año hasta el día que Flavia decidió no meterse más en su hueco. Yo me sentaba y ella se quedaba ahí, parada en su telaraña, pero no de la misma manera que cuando nos conocimos, se le veía con soltura e inclusive caminaba… pero en dirección opuesta a su hueco, caminaba acercándose a mi, lo que interpreté como una violación directa a nuestro pacto.
Luego vino lo más asombroso.
No la vi más.
Esto, simultáneamente, me alivió y me preocupó. Me alivió porque entonces quedaba justificado su comportamiento desafiante de días anteriores y no era un reto agresivo a nuestro entendimiento; claramente algo inusual estaba sucediéndole (¿me estaría pidiendo ayuda?).
Me preocupó por dos razones: la inmediata fue pensar que estaba por parir y sin saber bien qué hacer, ni para donde agarrar, se recluyó a la intimidad de su cueva para traer al mundo, a nuestro mundo, a miles de arañitas venenosas, lo cual, indiscutiblemente, me preocupaba a nivel de desvelo (¿tendría que matar, después de tanta convivencia y confianza, a los hijos de Flavia?).
Lo segundo que se me ocurrió fue que Flavia, en un acto de valentía y lealtad, se aventuró hacia mi enorme humanidad a despedirse de mí y se recluía para morir en paz.
Su ausencia estaba desestabilizando las fundaciones de mi solitario ecosistema. Flavia representaba eso a lo que uno llega al final del día. Era una constante y era un lugar.
Flavia, en otras palabras, era mi
/ casa \
_-_-_-_-_-_-_-_
La encontré cinco días después en la esquina superior de la ducha. Sin duda, un lugar más amplio, con acceso más fácil al agua, y sobre todo, mejor vista. Inteligentísima decisión. Desde ese nuevo lugar, además, ella ganó mucha confianza en sí misma. Nunca se metía a la esquina, parecía que dejando atrás su huequito, había dejado atrás también sus miedos ¡Qué admiración sentí por Flavia!
La conexión que llegué a sentir con Flavia fue tan fuerte que no me quedaba duda que nuestra amistad sería eterna, al menos en nuestro recuerdo. Para corroborar este postulado, hice un poco de investigación y me enteré que las arañas, incluyendo a Flavia, no tienen memoria. Significaba, entonces, que todos los días ella me re-conocía, y decidía, todos los días, no atacarme, y durante dos años, todos los días, tomó la misma decisión.
Nunca más quise hacer ningún movimiento brusco que le hiciera sentir miedo. Me ponía el champú despacito y sin alzar tanto los brazos. Había una delicadeza muy grande en nuestra relación y partía de nuestras vulnerabilidades. Ella sabía que si se me acercaba mucho, o se movía muy rápido hacia mi, yo me iba a asustar y podía intentar defenderme, así que sus movimientos también eran suaves y lentos. Con el tiempo aprendí a calcular su tamaño, sus tiempos, y sus posturas, y trataba, por sobre todas las cosas, que mi realidad no aplastara a la suya.
Quizás fue precisamente por querer conocer su realidad para no destriparla que sentí ganas de verla más de cerquita; de agarrarla y mirarle todas las paticas y examinar todo lo que la hacía ser la araña que era, y quería su cercanía, quería permitirle también que me reconociera de cerca, que me aprendiera. Sin embargo, la situación de nuestra convivencia ya estaba establecida, extender mi brazo y acercarle la mano podía parecer un acto de agresión inesperado. Ella, en cambio, tenía mejores elementos sensoriales que los míos por su carácter arácnido, y con toda seguridad, desde allá arriba, ya me había recorrido todita.
Quizás también desde allá arriba podía usar sus instrumentos sensoriales y darse cuenta de mis intenciones.
.–…-…——……..–.-.-.-.-…-.-.-.-.-.-. Probablemente
..-.-.-…..—.-.-…–..—– mis intenciones
……..—–.–.-.-… filtradas
..-.-.-…..—.-.-…–..—– a través de sus sentidos
.–…-…——……..–.-.-.-.-…-.-.-.-.-.- era nuestro idioma
… y fue lo que, inicialmente, nos permitió la convivencia, y aquello que, finalmente, dio paso al generoso y espléndido gesto de compañía.
Dos años pasaron como un suspiro. Rápido. Una vez que terminé la maestría se orquestó de manera natural y acertada mi expulsión de Val Verde. Los perros salvajes, mis guardianes nocturnos, dejaron de ladrar. Esto dio paso a una magnánima invasión de hormigas argentinas. Las tenía en mi cepillo de dientes, en el jabón de la ducha, entraron a toda la comida que tenía en la despensa, y lo peculiar de ellas es que no buscaban lo dulce, como yo estaba acostumbrada a pensar, buscaban agua y humedad de donde fuera, hasta en la sal.
Flavia permaneció estoica en su esquina. Las hormigas no le llegaron y ella parecía ni percibirlas.
Las ultimas dos semanas de mi estadía en Val Verde Flavia no salió de su cueva. Esta vez no me daba miedo que estuviese parturienta ni moribunda. Había tanto movimiento y aires de cambio en el apartamento que estoy segura que ella con sus sentidos entendió lo que nos venía y decidió hacerse la desentendida.
Nuestro hogar no hacía más que descomponerse y mi labor fue la cruda evacuación de mis pertenencias (ahora compartida con algunas hormigas viajeras) y el incesante ir y venir a la caliente realidad de espejismo formales, la ciudad de Los Ángeles, en búsqueda de trabajo y un nuevo lugar donde vivir. Con cada vuelta a Val Verde traía conmigo vestigios de convenciones y decepciones, moneda local, que iban descolorando nuestro hogar.
Finalmente, ese espacio desteñido dejó de ser el mío.
El día que me fui, Lee, la dueña de casa, vino a hacer la inspección correspondiente. Examinamos juntas el pequeño apartamento y encontró todo en impecable orden. Para terminar, la llevé al baño y, con cuidadito, moví la cortina de la ducha y le dije:
yo- En aquella esquina, allá arriba, se encuentra escondida una araña. Por lo que más quieras, no la mates. Ella y yo vivimos juntas y no es agresiva, la conozco.
ella- (con cara de asombro) ¿Cómo se llama la araña?
yo- F l a v i a
ella- Confía que no haré nada para molestarla. No me puedo hacer responsable por lo que haga el nuevo inquilino, pero le voy a avisar. ¿No quieres dejar una nota?
yo- Sí. Toma. Desde hace semanas vengo escribiendo esta carta. Dásela por favor.
ella- Con mucho gusto.
Me fui de Val Verde el 15 de Julio del 2016. El 16 de Julio recibí el siguiente email de Lee, la dueña de casa:
“… quedé muy impresionada al oír acerca de tu relación especial con Flavia porque yo también he conocido y amado a una araña desde hace varios años. La conocí cuando apenas me mudé a esta casa – la llamé Esmeralda. Es una criatura amable y muy sensible. Me alegra mucho saber que se tuvieron de compañía. Por favor, siéntete libre de venir a visitar a Flavia cuando quieras – siempre serás bienvenida aquí, este es tu Val Verde…”








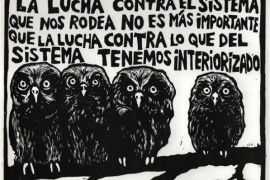

Los Comentarios están cerrados.